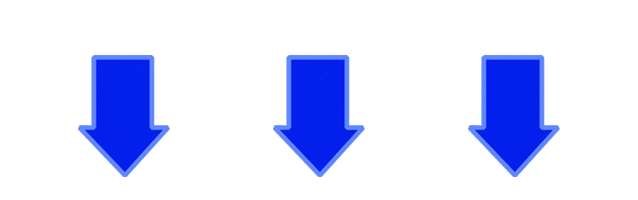La primera vez fue aterradora. Ahora, es simplemente insoportable.

Muchas cosas en la vida son imprevistas, pero el hecho de que mi hijo de 3 años diera positivo en la prueba de COVID cuatro días después de reiniciar la escuela pública en Brooklyn a principios de enero no es una de ellas. De hecho, era tan inevitable que casi se sintió como un alivio.
"Acabemos con esto" era mi mantra al comenzar la semana. Sin embargo, lo que era, seguía siendo turbio. Cada vez que recibía un mensaje de texto de un amigo diciendo que había dado positivo, era como si estuviera en un traje de neopreno y con esnórquel, saltando al agua. Sumergido, no podía oírlos. Solo había gorjeos en mi teléfono: textos mal escritos, algunas historias de Instagram, un tuit al azar. Solo podía esperar un informe cuando salieran a la superficie una semana más tarde.
Luego, por supuesto, llegó nuestro momento en el tanque.
EXPERIMENTANDO UN EMBARAZO POR PRIMERA VEZ
Amy Schumer se emocionó mucho cuando su bebé dijo "Papá" por primera vez
Mi familia recibió COVID por primera vez en marzo de 2020. Como conté entonces, fue una época de miedo. Las pruebas de todo tipo eran funcionalmente inexistentes. Las calles estaban en silencio, salvo por las sirenas. El coronavirus era realmente novedoso; ninguno de nuestros sistemas inmunitarios había visto antes esta particular configuración de picos y proteínas. Los cuatro estuvimos bien, gracias a Dios, y aunque mi marido pasó algunas noches sin aliento, finalmente pasó, y el sol siguió brillando, y salimos de nuestra casa e intentamos recuperar cierta apariencia de normalidad. Pero nunca lo conseguimos, y por eso os hablo de volver a tener COVID en enero de 2022.
Fue el jueves por la noche cuando Edgar enfermó. Parecía estar más o menos bien durante el día, pero hacia las 10 de la noche se despertó llorando con fiebre. A la luz del día, el viernes por la mañana, parecía lleno de energía, y me pregunté si no sería un espejismo, una casualidad nocturna. Las pruebas rápidas realizadas en casa revelaron que no, que tenía COVID, con una línea positiva tan gruesa y fuerte que parecía dibujada a mano. Nos metimos en el agua. Señalamos a tierra que íbamos a bajar: Se lo dijimos a su colegio y al de su hermana de 2 años, se lo dijimos a nuestra niñera que viene por las tardes. Me moví por todas las reuniones que pude y mi compañero hizo lo mismo. La televisión estaba encendida a las 9 de la mañana.
Nunca fue sólo el virus lo que hizo la vida tan difícil. Eran todos los humanos imperfectos que trataban de manejarlo.Extrañamente, me sentí en paz. Habíamos estado temiendo este momento, y ahora que ha llegado, quizá no sea para tanto. Al menos, eso es lo que envié a todo el mundo en mi teléfono, en un intento transparente de hacerse con el control de la narración. Esa sensación se evaporó al segundo día, un sábado. La mañana comenzó de nuevo con una llamada de atención de Edgar antes de las 6 de la mañana, que parecía obtener energía de su Omicron. "¡Déjame ver a PEPPA!", me gritó en la cara en la oscuridad, tosiendo directamente en mi boca. Desde la mañana hasta la noche, todo el mundo en la casa se comportaba mal. La paternidad -específicamente, la maternidad- es una ráfaga de sentimientos primarios que la cultura pop ha empezado a captar con regularidad: la pura rabia que sientes cuando tu hijo te muerde y la vergüenza de tirar de una manita lo suficiente como para que te duela. Después de una pelea particularmente desagradable por la falta de voluntad de Edgar para salir de la bañera, me fui al dormitorio a llorar y a buscar en r/Parenting señales de que no estábamos solos. Patrick tomó otro camino y encontró una especie de podcast sobre paternidad con cientos de episodios, todos con el mismo mensaje: Lo hemos estado estropeando desde el nacimiento del niño.
En el cuarto día, las cosas se complican porque Lois da positivo por primera vez y Patrick y yo intentamos organizar algún tipo de horario de trabajo, porque resulta que es lunes. Dejar que los niños vean sólo siete horas de Bluey es más difícil de lo que se cree. Pero los niños gritan cuando intento cambiar el programa y se me quitan las ganas de luchar contra ellos. Mientras reciben su infusión matinal de pantalla, Patrick y yo ideamos un plan en el que nos intercambiamos cada 30 minutos para no perder la cabeza después de apagar la televisión. Pero dividir el día en trozos de 30 minutos también es una locura. Me conecto a las reuniones y me desconecto 20 minutos más tarde, bajando a toda prisa para seguir con el "proyecto artístico" o lo que sea antes de volver inevitablemente a la televisión.
De alguna manera, todo esto es peor de lo que recordaba de la primera ronda de COVID, que nos introdujo en el trabajo con niños. Pero entonces, Lois era un bebé que dormía y Edgar era un niño de 2 años distraído. Ahora tenemos complicaciones: Los niños han dejado de hacer la siesta. Antes de tener hijos, creía que las siestas eran algo inventado por los padres de clase alta para que se quejaran, pero ahora sé que el sueño es la vida, la moneda del reino, lo que separa lo posible de lo imposible. La situación actual es insostenible, pero aquí estamos. Los niños tienen COVID pero se niegan a cerrar los ojos después de comer.
Así que seguimos, desmoronándonos, pegando una sonrisa, desmoronándonos una y otra vez. A veces es casi gracioso cómo te manifiestas digitalmente como "en el trabajo" mientras, por ejemplo, sostienes tu teléfono debajo de la cama de tu hijo, respondiendo frenéticamente a un mensaje de Slack mientras te dan unas patadas redondas en los hombros mientras les ruegas que se duerman. Casi divertido porque en el momento, es un crisol.
Por la noche, aunque estoy tan cansada que mi cara parece cera derretida, me quedo despierta, reflexionando sobre nuestra situación. Conozco a muchas personas de mi privilegiada cohorte que optaron, a cualquier precio, por mantener a sus hijos no vacunados en casa para evitar que enfermaran. Ese no fue el cálculo de riesgo que hicimos nosotros. O mejor dicho, sí hicimos ese cálculo de riesgo en diciembre, cuando sacamos a Edgar del colegio antes de pasar las Navidades con mis ancianos padres. Pero no podía soportar empezar el año con los niños en casa. Por nuestra cordura -por mi cordura- tenían que salir de casa.
Incluso mientras escribo esto, me enfada que todo esto se enmarque como "elección personal". Racionalmente, diría que el miedo al contagio nublaba la ciencia y que, con las vacunas, las mascarillas, etc., hemos superado la época en la que daba demasiado miedo volver al mundo. Irracionalmente, solo, me preocupaba que yo quisiera menos a mis hijos que la gente que tenía los suyos en casa.
Sin embargo, durante el día no hay tiempo para reflexionar sobre las cuestiones existenciales que planteó Omicron. Necesitamos ayuda con el cuidado de los niños para que todos podamos volver a vivir con normalidad. A diferencia de la primera vuelta, hay reglas que seguir para salir del aislamiento. Por desgracia, no tienen sentido. Como Lois tiene 2 años, su escuela se rige por el DOH mientras que Edgar sigue las directrices del DOE. Así que Lois puede estar en cuarentena durante cinco días y volver con dos pruebas negativas; Edgar estará fuera diez días completos, pase lo que pase. Sin embargo, la comunicación de su escuela fue, en el mejor de los casos, poco entusiasta: Después de enviar un mensaje de texto a la profesora de Edgar, me dijo que sólo quedaban cinco niños en su clase. La escuela no había enviado ni una sola nota sobre ninguna exposición. Hasta el lunes siguiente no nos enteramos de que su clase se cerraría durante diez días debido al brote.
Pero estamos bien. A diferencia del primer brote, la enfermedad real ha sido un resfriado leve. Edgar tuvo fiebre una noche y nunca más. Lois ha sido la misma niña sonriente, salvo por el goteo nasal. Patrick y yo tuvimos una mezcla de síntomas vagos, pero nunca obtuvimos un resultado positivo en una prueba rápida. Desde luego, nada que ver con que las cuatro personas enfermaran a la vez en 2020. Pero nunca fue sólo el virus lo que hizo la vida tan difícil. Fueron todos los humanos imperfectos que trataron de manejarlo. Incluso ahora, mientras escribo esto, me cuesta discernir cualquier significado, en este momento, de Omicron. Hemos aprendido muy poco sobre cómo vivir con COVID. El virus es inútil, sin sentido e interminable hasta que termina, si es que termina. Algunos padres se han radicalizado por los cierres de escuelas, y su rabia ha sido utilizada como propaganda para la derecha, que desea acabar con la educación pública en América. Los privilegiados han tenido que sentirse como los desfavorecidos, y lo odian. Las familias negras y marrones han soportado la peor parte de todo esto. Una y otra vez, el bien colectivo ha dado paso al impulso de controlar el riesgo personal. Y, por supuesto, hasta que todo el mundo se vacune, la siguiente variante está a la vuelta de la esquina.
Los problemas son muy grandes, y mi propia visión se ha reducido a un agujero de alfiler. Ahora sólo puedo ver mis días en segmentos de 30 minutos, esperando que suene el temporizador para poder escapar de mis hijos. No hay nada más que hacer que seguir moviendo los postes de la meta para que haya algo que esperar a la vuelta de la esquina. El sexto día fue mi cumpleaños, y mi amigo me marcó un evento en el calendario para exactamente un mes después. En febrero, las aguas se separarán y lo celebraremos con un buen martini dentro de un asador. Prácticamente puedo oler la ginebra; esta vez, puedo olerlo todo.