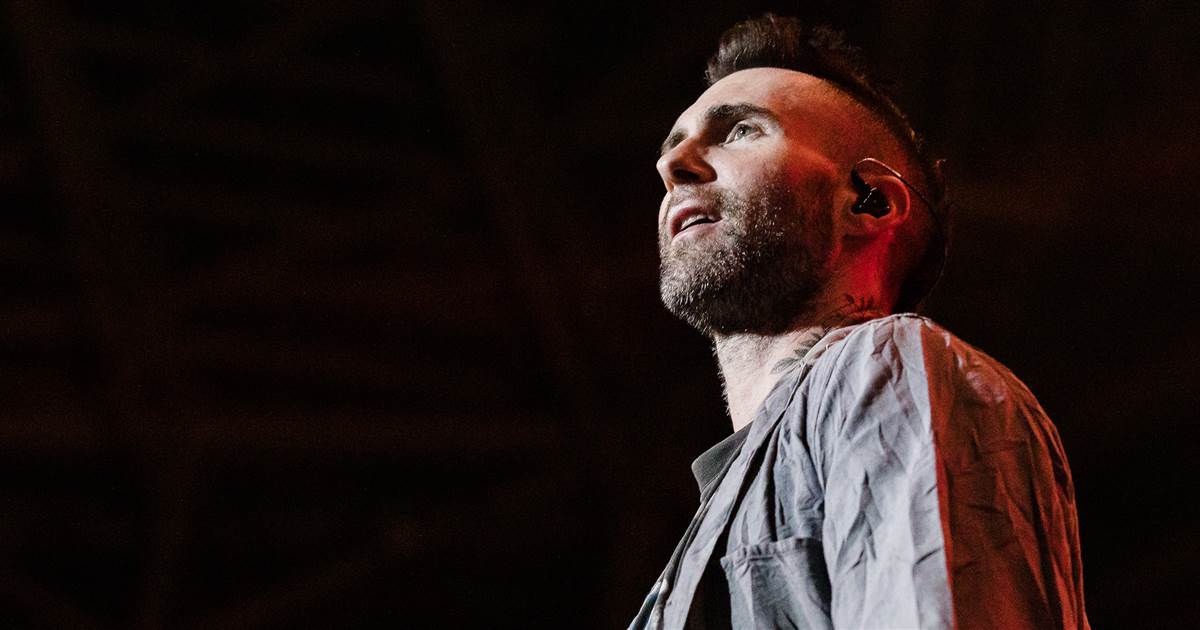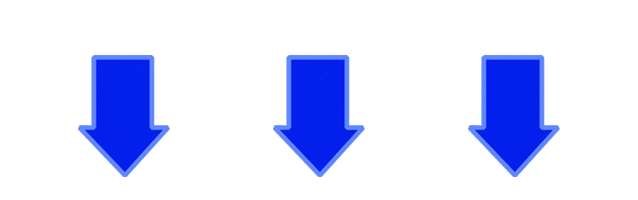No estoy malcriando a mi hijo, lo estoy amando.
Me saco del asiento trasero de nuestro coche de alquiler. He estado escondido allí con mi hijo de 9 meses, Henry, para evitar una crisis en un viaje de 20 minutos para conocer a mi amiga y sus dos hijos. Ella se muere de miedo cuando me ve.
"¿Te sientas en la parte de atrás con él todo el tiempo?" dice ella, incrédula. Sé cómo me veo: complaciente, indulgente, débil. Una vez hubiera pensado lo mismo. Pero después de perder a la hermana mayor de Henry, Susannah, a las 20 semanas de gestación, el padre pensé que desaparecería como el humo. El tipo de madre que pensé que sería le habría dicho a su hijo que se lo tragara: que un poco de incomodidad es saludable, que la independencia es más importante que la felicidad momentánea. Pero una vez que tuve a Henry en mis brazos, no me importó si lo mimaba con demasiada indulgencia. Simplemente lo amaba.
Nuestro hijo tiene dos años ahora. Soy la madre que pensé que sería cuando le diera la devastadora noticia cada mañana de que no puede desayunar galletas, o cuando le quitara su querida caja de herramientas de juguete con el edicto: "No, gracias. No golpeamos a la gente con martillos". Pero cuando se trata de pequeñas comodidades que puedo proporcionar, doy libremente y con alegría. Se sienta en mi regazo en lugar de su asiento de refuerzo mientras come. Cuando se resiste a un baño, me subo con él para chapotear y acurrucarme.
No, no estoy obligando a mi hija a "respetar" a sus mayores
Estoy poniendo mi carrera en pausa y no pasa nada
Sin embargo, soy la madre que pensé que estaría segura de mis valores y elecciones, sin importar lo que piensen los demás, cuando le respondo a mi amigo: "Sí, me siento en la parte de atrás con él todo el tiempo", digo. Muy pronto, mi hijo pondrá los ojos en blanco cuando lo lleve a él y a sus amigos, o se irá.