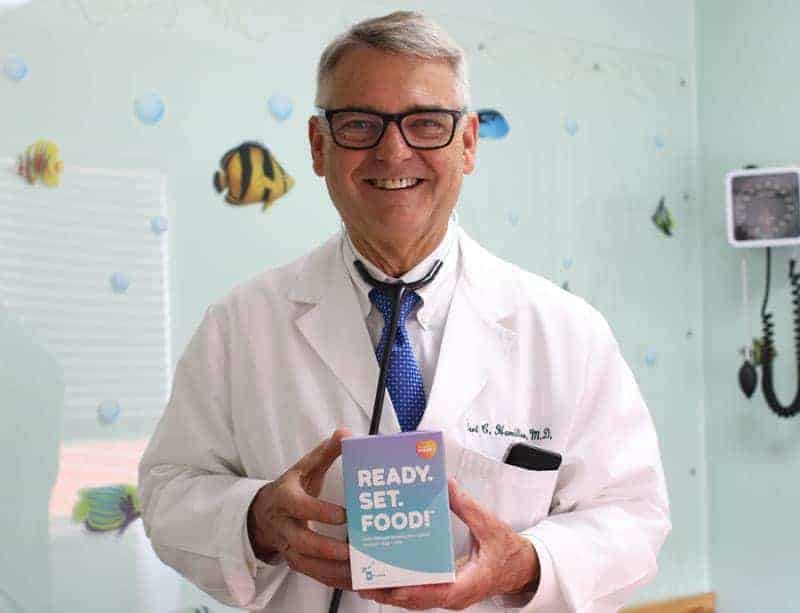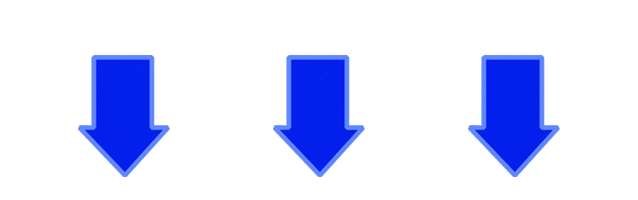Perdido en el sistema
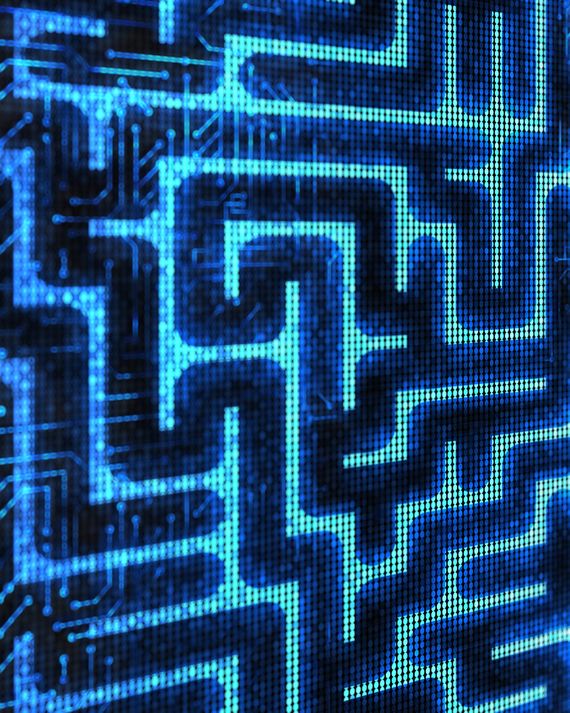
La oficina de manutención de niños estaba en el complejo MetroTech, el primer acuerdo de desarrollo inmobiliario de mil millones de dólares de Brooklyn. Era mayo, pero era un mes de frío y de calor. Camila* salió del viento y la lluvia hacia el vasto vestíbulo de paredes de mármol, donde un enorme arreglo floral se elevaba sobre un escritorio de recepción para J.P. Morgan, uno de los principales inquilinos del edificio. Camila tenía un reconocimiento aburrido de lo fuera de lugar que se veía con sus pantalones de chándal, su frente rota, sus botas gastadas empapadas. El mármol forraba también el ascensor suavemente iluminado, pero cuando sus puertas se abrieron en el sexto piso, las luces fluorescentes en un techo en caída libre devolvieron a Camila a una realidad más familiar: mujeres de piel oscura detrás de los cochecitos, esperando en la fila.
En octubre de 2015, siete meses antes, Camila había comenzado los trámites de manutención de los hijos en Manhattan, pero como había utilizado la dirección de un refugio de Park Slope para las madres primerizas y embarazadas en algunos trámites, ahora tendría que abrir un nuevo caso en Brooklyn. Su bebé, Alonso, ahora de casi un año, había pasado sus primeros seis meses en el refugio. Para empeorar las cosas, había pasado un mes desde que perdió sus beneficios de bienestar y Medicaid, y no tenía ni idea de por qué se había cerrado ninguno de los dos casos. Su dinero estaba a punto de desaparecer. Pero había enviado a la oficina de asistencia pública los documentos necesarios, los había seguido por teléfono para asegurarse de que todo estaba en orden, e incluso había recibido la carta que había solicitado confirmando que su caso estaba recertificado, por lo que pensó que al menos esos cheques volverían a empezar.
Cuando le tocó el turno, Camila le recitó el número de su caso al trabajador temeroso que estaba detrás del mostrador, medio oscurecido por un enorme monitor de computadora.
Guía para navegar por el sistema australiano de baja por maternidad en 2023
Los niños dejados atrás: El sistema escolar de Estados Unidos está fallando más que nunca a las familias. Padres y educadores pueden participar en la reforma.
Silencio. Clickeando. "Su caso está cerrado. Necesitas ir a DeKalb para abrirlo de nuevo."
"¿Así que no podré ser visto hoy?"
"No", dijo el trabajador. "Su caso es rechazado por cualquier razón."
"¿Te da la razón?" Preguntó Camila.
"No. No importa la razón. Se rechaza. Sólo dice que tienes que ir a DeKalb".
DeKalb, oficialmente el Centro de Trabajo de DeKalb, era la oficina de asistencia social de Brooklyn. Los casos de manutención infantil estaban relacionados con los casos de asistencia social por una razón que los padres pobres temían: una vez que la manutención infantil entraba en vigor, debían devolver los cheques de asistencia pública recibidos por las madres de sus hijos. El refuerzo de la manutención no existía en nombre de las madres solteras, sino en nombre del estado. El caso de asistencia social de Camila aún estaba en la oficina de asistencia social de Manhattan; ¿por qué tendría que ir a la oficina de Brooklyn? ¿Tendría que empezar su caso de bienestar desde cero, también? La consolidación de los servicios sociales por municipio puede haber sido un intento de racionalizar la burocracia, pero subestimó gravemente la migración constante y lejana de cualquiera que no tuviera una vivienda estable. Camila había vivido en los cinco distritos, así como en Nueva Jersey y Buffalo, en los últimos años. La vida sin un cambio regular de dirección era un privilegio desconocido para ella. En ese momento, estaba pagando el alquiler de una habitación en un apartamento superpoblado en el Bronx, habiendo sido expulsada del refugio hace meses, después de que se descubriera una botella de Hennessy durante una revisión de la habitación. No era una fiestera; la botella significaba su derecho a tenerla, en su mente. Si podía criar a un niño debería tener el privilegio básico de adulto de una botella en su posesión legal. El personal del refugio había discrepado vehementemente, citando una clara política de prohibición de sustancias. Era una decisión que ella sabía que no podía usar sus habilidades de argumento persuasivo para anular.
Abajo en Au Bon Pain, Camila contó los paquetes de azúcar para su pequeño café. Mientras los abría uno por uno, sacudió la cabeza, atónita. Para ir al Centro de Empleo de DeKalb, tendría que perderse todo ese día de clases en el Kingsborough Community College donde estudiaba para obtener un título en justicia penal, y otro día de su trabajo de estudio en la oficina de Ciencias Políticas. Sus clases y su trabajo eran la razón por la que, cada día de la semana, dejaba a Alonso en la guardería de su casa al otro lado de la calle de su casa en el Bronx, una sala de estar donde Nickelodeon sonaba todo el día por las telenovelas que llegaban desde la cocina.
Se compuso, buscó la dirección de DeKalb en su teléfono, y desafió la lluvia helada hasta el metro. Los turistas franceses que escudriñaban una guía turística bloquearon la salida del tren G en Bedford-Stuyvesant. Camila esperó educadamente a que la dejaran pasar y caminó por Bedford hasta DeKalb. Tenía hambre. Una tabla de sándwiches en el café junto a la oficina de bienestar promovió un confit de lengua de vaca en especial. Decidió que no podría comer hasta que volviera al Bronx.
El vestíbulo del Centro de Trabajo de DeKalb apestaba a cigarrillos rancios y estaba embaldosado en oro y aguacate de los años setenta. El ascensor estaba revestido con paneles de plástico de grano de madera, la misma cosecha intacta que las baldosas de la entrada. Dentro, el aire olía a hierba, orina y el olor corporal del hombre que se balanceaba en la esquina.
"No les importa. No les importa. No les importa", repitió.
En la sala de espera, un piso más arriba, una voz automatizada compitió con un noticiero a todo volumen. "Ahora llamando a CA52401. Por favor, vaya a la ventanilla diez. Ahora llamando a CB902306. Por favor vaya a la ventanilla dos."
Camila se puso en la fila y esperó.
El trabajador de la ventana llevaba una peluca ondulada hasta el hombro y una camisa de poliéster estampada con brillantes aves del paraíso de otro clima. No miró hacia arriba desde la pantalla de su ordenador.
"¿Cuál es su social?" Apenas abrió la boca para hablar. Sus palabras eran casi imperceptibles en el estruendo de la habitación.
Camila recitó los números.
"Su caso de asistencia social está cerrado", dijo el trabajador.
"¿Puedes decirme por qué?"
Silencio. La trabajadora aún no había levantado la vista de su pantalla. "¿Quieres volver a presentarte hoy?", preguntó sin palabras.
Camila suspiró con frustración y apretó los dientes por un momento para reponerse. "Si hoy volviera a presentar la solicitud, presentaría los mismos documentos que ya tienes", dijo.
Silencio. El trabajador continuó mirando fijamente al monitor. "¿Quiere volver a solicitarlo hoy?"
"Una mujer llamada Srta. Selznick estaba trabajando en mi caso", dijo Camila. "Me envió una carta que decía que tenía todos los documentos. ¿Puedo hablar con ella?"
"No, no puedes. Puede volver a solicitarlo y le comunicarán la decisión en cuarenta y cinco días. ¿Así que quieres volver a solicitar hoy?" preguntó, finalmente mirando hacia arriba.
Camila apretó los dientes de nuevo y asintió lentamente. La mujer imprimió un boleto y se lo entregó. Este tipo de intercambio era común. Camila lo sabía. Cualquiera que hubiera estado en el sistema lo sabía. Pero las apuestas eran terribles: Casi un cuarto de las familias que solicitaron refugio de emergencia en Nueva York habían perdido sus casos de asistencia pública en el año anterior. Los casos a menudo se cerraban por "incumplimiento", aunque no se le había dicho tal cosa, esa era la vasta categoría comodín a la que Camila se acababa de unir. A menudo la razón del incumplimiento era desconcertante. Podía ser algo legítimo pero inexplicable. Podía ser un error por parte de un trabajador agotado y mal pagado, que apenas estaba motivado para tranquilizar a los clientes o ayudarlos a atravesar el sistema. La mayoría de los beneficiarios de la asistencia social informaron de la hostilidad de los trabajadores, según un estudio reciente; un tercio dijo que "siempre" la experimentaban en centros de trabajo como DeKalb o el de la calle 14. A la mayoría de estos trabajadores no se les pagaba lo suficiente para alquilar los apartamentos que los promotores inmobiliarios habían promocionado como "asequibles" a cambio de reducciones masivas de impuestos municipales, sus vidas sólo eran cada vez mejores que las de Camila.