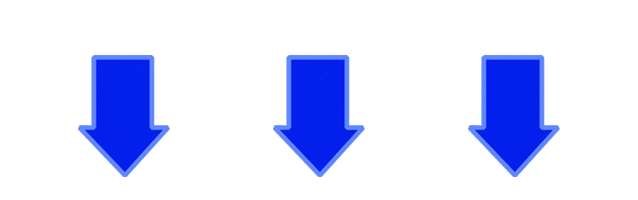Cómo es salir del armario como marica a los 30 años

Crecí en un hogar religioso y conservador, la menor de tres hijas de una madre ucraniana-canadiense de primera generación y un padre inmigrante macedonio. Entre mi casa y mi comunidad, no tenía ningún concepto de la homosexualidad. No tengo recuerdos exactos de que se hablara de la homosexualidad en mis escuelas católicas, y la omisión fue perjudicial; me sentía diferente, sin palabras ni conceptos que explicaran esa diferencia.
Mirando hacia atrás, puedo ver que hubo una cosa al principio que tenía el potencial de poner a prueba mi rectitud, pero no lo entendí en ese momento. Cuando congenié por primera vez con la chica que se convertiría en mi mejor amiga en el instituto, recuerdo que no entendía del todo mis fuertes sentimientos por ella. La amistad se sentía romántica en cierto modo, pero a las chicas se les permite socialmente estar profundamente unidas y seguir siendo platónicas, y hasta donde yo sabía entonces, no existía tal cosa como lo gay.
A lo largo del instituto, no estaba realmente loca por los chicos. Empecé a salir con hombres con más regularidad en la universidad pero, en retrospectiva, el sexo se sentía más como una actuación y una obligación que como algo que me salía naturalmente. Los cuentos de hadas y las películas me habían socializado para que sintiera algo romántico por los hombres, pero la realidad era más ingenua e inocente. Ahora me doy cuenta de que no sentía una pasión primaria por ellos.
Cómo salir del armario con tus hijos
Cómo ser madre a los 16 años ayudó a Nikki Osei-Barrett a inspirar a una comunidad
Incluso en la universidad, mi mundo seguía siendo muy heterosexual. Recuerdo que pasé por delante de un profesor marica en su despacho; me sentí como si estuviera viendo un raro animal salvaje en un safari. No recuerdo si este avistamiento fue accidental o algo que yo había orquestado, pero sí recuerdo la curiosidad que sentí. En aquella época, las únicas lesbianas que salían a la luz pública eran Rosie O'Donnell y Ellen DeGeneres, y ambas recibían una atención muy negativa. En las raras ocasiones en que veía a mujeres besándose en la pista de baile del bar, siempre asumía que era una actuación para los hombres que las rodeaban, y centraba mi atención en ellas con fascinación y asco a partes iguales. Mi mirada reflejaba lo profundamente encerrado y limitado que estaba en ese momento.
Entonces, en 2009, conocí al hombre con el que más tarde me casaría. Ambos formábamos parte de la comunidad de ultimate frisbee y salíamos con otras personas en ese momento pero, en un año, ambos estaríamos solteros. Era un chico guapo, desaliñado, adorable, amable, comprensivo y divertido al que ningún padre podría encontrarle defectos. Los dos queríamos lo mismo, matrimonio e hijos, y los queríamos pronto. Era todo lo que la heterosexualidad obligatoria me había dicho que quería. Sentí la presión implícita de la tradición familiar para comprometernos antes de irnos a vivir juntos, así que todo avanzó a paso firme; nos casamos unos dos años después de empezar a salir.
No empecé a cuestionar realmente mi sexualidad hasta después del nacimiento de mi hija, dos años después de casarme. Supe que algo no funcionaba cuando sentí una profunda incomodidad al intentar volver a tener relaciones sexuales después del parto. Mis heridas físicas se habían curado, así que supe que la vacilación que sentía era algo más profundo. La mayoría de las veces evitaba las relaciones sexuales o, cuando las practicaba, acababa en el lavabo escondiendo las lágrimas. Mi cuerpo me decía lo que mi mente no había escuchado durante años.
La primera vez que admití que me estaba cuestionando mi sexualidad fue ante un terapeuta, al que había empezado a acudir después de que mi marido y yo reconociéramos nuestra tensa vida sexual. Era como si necesitara decirlo primero en voz alta a alguien que no se sintiera aplastado por la noticia. También necesitaba otra perspectiva que me ayudara a ordenar el dolor y la confusión que desgarraban mi cabeza como un tornado. Era lo más torturado y solo que me había sentido nunca.
Admitir a mi marido que estaba cuestionando mi sexualidad -lo que hice poco después de empezar la terapia- sería más difícil. Llevábamos cuatro años casados y nuestro único hijo tenía dos años. Tuve que hacer todo lo posible para sacarlo a la luz. Sentía que decirlo en voz alta lo haría más real de alguna manera, y tenía razón; de hecho, lo cambiaría todo. Incluso en ese momento, sólo estaba preparado para admitir que estaba cuestionando mi sexualidad, no que había descubierto que era gay, lo que me llevaría muchos meses más.
Estaba flotando en un espacio liminal de no saber realmente la verdad, pero sabiendo que lo que había estado viviendo tampoco era la verdad para mí. En ese momento, todavía me sentía más atrapada que libre, y más desesperada que esperanzada. Lo único que sabía era lo que iba a destruir al salir del armario y me sentía terriblemente culpable por ello. No podía ver el camino que tenía por delante y, a veces, sólo quería desaparecer.
Después de decirle a mi marido que estaba cuestionando mi sexualidad, el tiempo que siguió fue un borrón oscuro; muchas conversaciones y lágrimas, muchas noches sin dormir, ambos intentando procesar nuestra ira y nuestro dolor. Fuimos a terapia de pareja para que nos ayudara a navegar, y nuestro terapeuta destacó el respeto que veía entre nosotros y cómo creía que sería un buen augurio para que siguiéramos adelante, y así fue.
Una parte de mí sabía que era marica en ese momento, pero no estaba preparada para dejarlo aflorar. Literalmente, no tenía acceso a mí misma. Había estado viviendo la vida que se suponía que tenía que vivir por fuera, pero para poder hacerlo tenía que embotar todo por dentro. Me llevó más de 30 años conectar finalmente con mi verdadero yo.
El momento en que me di cuenta de que soy marica fue un cambio de paradigma personal; de repente, las experiencias pasadas tenían mucho más sentido con una explicación guía diferente detrás de ellas: mis sentimientos por mi mejor amiga en el instituto, mi casi obsesión con Marilyn Monroe en el instituto, esa amiga en la universidad con la que me sentía inusualmente protectora, las mujeres que creía que quería ser pero que, de hecho, probablemente quería estar con ellas.
Me costó mucho llegar a esa conclusión. Me sumergí en libros y artículos sobre la homosexualidad y las "lesbianas tardías", en cualquier medio de comunicación lésbico que pudiera consumir, y acudí a espacios de homosexualidad -cafés o bares en el Gay Village de Toronto y un grupo de apoyo a mujeres- para intentar normalizar la homosexualidad para mí misma. Pero la culpa y el miedo hicieron que escuchar a mi corazón fuera un proceso pesado y lento. Mi marido y yo acordamos separarnos meses después de que le dijera que estaba cuestionando mi sexualidad; era algo que necesitaba para permitirme finalmente explorar la posibilidad de salir con mujeres. Creo que mi alma ya lo sabía en ese momento, pero mi cerebro y mi cuerpo aún necesitaban la prueba de un primer beso. Y cuando conseguí ese beso, lo sentí como una confirmación: por fin sentí la pasión primaria que me faltaba.
Salir del armario por fin fue la barrera más difícil pero más importante que tuve que superar, porque fue necesario ver más allá de toda la homofobia interiorizada y de los años de odio y rechazo sutil hacia mí mismo. Salir del armario fue en realidad una especie de curación.
Pero también fue una especie de luto. Mi ex marido y yo llorábamos no sólo el final de nuestra relación, sino el futuro que ya no tendríamos. Sabía que el divorcio sería doloroso para mis padres en particular, y temía sentirme como una decepción para ellos, lo cual era un miedo que quedaba de la infancia. La relación con mis padres volvió a la normalidad tras muchos meses de incómoda adaptación, pero siguen sin mostrar curiosidad por mi experiencia homosexual o mi vida amorosa; no tengo claro hasta qué punto el silencio refleja aceptación o negación.
A lo largo de nuestro proceso de separación, mi marido y yo compartimos selectivamente lo que estábamos viviendo con amigos cercanos primero, ampliando poco a poco el círculo a medida que aumentaban nuestros niveles de comodidad. No hicimos ningún movimiento rápido, cohabitamos durante más de un año y luego anidamos (nuestra hija se quedaba en casa mientras nosotros rotábamos) durante casi otro año después. No se lo conté a mi familia más cercana hasta que él y yo estuvimos al otro lado, casi un año después de nuestra separación, cuando ya estábamos instalados en nuestra nueva norma y en un buen lugar emocionalmente dentro de nosotros mismos y entre nosotros. No quería que su influencia influyera en mi proceso, porque ya lo había hecho durante demasiado tiempo; esta experiencia tenía que ser mía, tanto las partes positivas como las dolorosas.
Y a veces sigo lamentándome, a pesar del casi puñado de años que han pasado desde que empecé a salir del armario. No sé qué hacer con todos esos años que a veces siento que he perdido por vivir como una versión inauténtica de mí misma. Ese tipo de arrepentimiento se siente como una pena, y todavía se hincha de vez en cuando. Me he encontrado tratando de recuperar el tiempo perdido, impaciente, queriendo "ponerme al día" antes de recordarme a mí misma que tengo que dejarlo todo, que esta vez se trata de la experiencia y no del destino. He cometido un montón de errores como "gay novato" en el mundo de las citas queer, pero al menos esta vez estoy descubriendo de verdad quién soy y lo que quiero, y no siguiendo un modelo de cuento de hadas.
Ha sido un largo proceso de desprendimiento: de las expectativas de cómo debería ser mi vida, de preocuparme por lo que piensen los demás, de definirme por estándares externos, de sentir que quien soy en realidad no era lo suficientemente buena, de todos esos mensajes que interioricé y que me impidieron ser auténtica durante tanto tiempo y, sobre todo, de una historia en la que yo era sólo un personaje en lugar del autor.