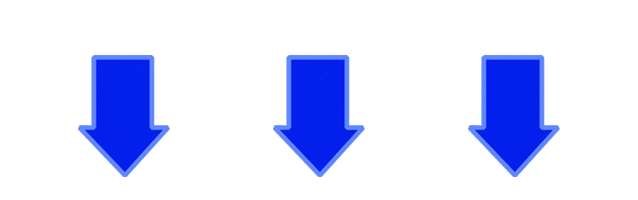Mi hermosa mamá

Tenía 16 años y estaba a horcajadas sobre el sofá del sótano de mi casa cuando me dijo las palabras que llevaba toda la vida esperando oír: "Te pareces tanto a tu madre ahora mismo", susurró antes de deslizar su mano por debajo de mi falda. El momento no podía haber sido menos oportuno. Hacía sólo tres días que me habían sacado las muelas del juicio, y cada vez que su lengua entraba y salía de mi boca, lo único en lo que pensaba era en qué fase de desintegración se encontraban mis puntos disolubles. ¿Tenían sabor los puntos? ¿Toda esta saliva podría resecarme las cuencas? ¿Estoy moviendo la mandíbula lo suficiente? Pero las palabras del estudiante de último año de instituto borraron todas y cada una de mis inseguridades.
Habiendo tenido la gran desgracia de crecer en la misma época en que "Stacy's Mom" de Fountains of Wayne aterrizó en el Billboard "Hot 100" -mis compañeros de cuarto curso la cantaban como "Sami's Mom"-, sabía desde hacía tiempo que mi madre "se lo montaba". Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y la atención que mi madre, Melissa, recibió de los que me rodeaban en los años siguientes era algo que yo resentía y veneraba a la vez. Ya fueran los chicos de primer año, que le dedicaron su interpretación de "Sweet Melissa" de los Allman Brothers en el concurso de talentos, o el guapo profesor de inglés que me llamaba "tía buena" a mis espaldas.
Aquella noche en el sótano fue la primera vez que alguien comparó mi aspecto con el suyo. Un sueño secreto que siempre había albergado se hizo realidad. Y aunque mi madre lo negara con vehemencia, sé que también lo deseaba para mí.
Vea la "hermosa sorpresa" que Hoda Kotb envió a la nueva mamá Cassidy Gifford
Pregúntale a la Dra. Mamá: ¿Durante cuánto tiempo puede usar mi hijo el chupete?
La belleza es la moneda de cambio de mi madre en el mundo. Su delgadez, su pelo castaño brillante y su sonrisa de alto voltaje se unen para formar su superpoder personal. Pero a pesar de la admiración y la adoración que le ha proporcionado, la belleza no le ha dado la absolución. Cuando se encontró divorciada y madre de dos hijos con sólo 32 años, la visión que tenía de su vida se hizo añicos. Después de haberme tenido a mí a los 25, sólo había trabajado brevemente en un centro de preescolar antes de renunciar a una carrera profesional. Ser ama de casa era todo lo que siempre había querido para sí misma, y también era el único papel en el que se sentía cómoda. Así que aprovechó su buen aspecto con la esperanza de atraer a otro marido de clase media-alta que le proporcionara la vida hogareña estable y suburbana que tanto ansiaba -además de amor y compañía genuinos- contratando a un entrenador personal, vistiéndose por venganza con prendas de chica sexy de principios de los noventa, como pantalones de piel de serpiente y camisetas sin mangas, y apuntándose a un casamentero millonario. Y, en cierto modo, intentó hacer lo mismo por mí.
Es natural que los padres quieran transmitir sus dones a sus hijos. Pero cuando lo que se posee es la belleza, es un don mucho más turbio el que se quiere otorgar a los hijos. Porque aunque el atractivo es algo que valoramos en nuestra cultura -posiblemente, por encima de todo lo demás-, los que lo tienen deben ser modestos al respecto. Y los que no lo tienen, deben ser discretos en su deseo de obtenerlo. En retrospectiva, yo no era en absoluto poco atractiva -tenía el pelo liso con queratina sin tener que someterme al tratamiento, además de la piel aceitunada de mi padre-, pero sí tenía una ligera uniceja y no tenía muslos. Y al típico estilo de las "madres almendras" de finales de los noventa y principios de los ochenta (o simplemente al estilo de las madres judías de todos los tiempos), mi madre se esforzó por rectificar estos defectos.
Nosotros -junto con mi hermana pequeña- probamos todas las dietas de moda. En la escuela primaria, sustituimos los postres tradicionales por opciones "bajas en grasas", como las galletas Snackwell's Vanilla Creme Sandwich Cookies y las Devil's Food Cakes. (Aunque ninguno de nosotros tenía intolerancias alimentarias, durante un tiempo nos convertimos en un hogar sin gluten. (A día de hoy, mi madre afirma que "se siente mejor" cuando come así. Yo no). Y después de ver la transformación corporal de Beyoncé en Dreamgirls, intentamos sobrevivir con su limpieza de zumo de limón, pimienta de cayena y agua. (Ninguna de las dos duró más de 24 horas.) También hubo retoques estéticos. Las citas semanales con la electrólisis a partir de quinto curso para librarme de mi uniceja. El láser mensual que empezamos a programar una vez que nos dimos cuenta de que la electrólisis era demasiado dolorosa para mi labio superior y que necesitábamos un tratamiento alternativo. Los innumerables tratamientos faciales que me hice para eliminar los puntos negros y blancos y minimizar los poros. (Aunque esos, lo admito, los disfruté).
No es que mi madre fuera sólo crítica. En primer lugar, me decía que era guapa en repetidas ocasiones. Y me elogiaba constantemente por mi cerebro, pero no siempre lo tomaba como un cumplido. Desde que aprendí a leer a los tres años, supe que quería escribir. Les leía a mis padres los libros de Harry Potter, metiendo en las páginas tarjetas con mis propias historias y luego "sorprendiéndoles" con la revelación de que lo que acababan de oír no era de J.K. Rowling, sino un original de Samantha Leach. Para animarme, mi madre me apuntó a cursos extraescolares de escritura, presionó a mi director para que me dejara cursar la asignatura optativa de escritura creativa en el penúltimo año y nunca consintió mi miedo a no triunfar en los medios de comunicación. Todos estos son ejemplos de lo mucho que me quería y quería apoyarme y, sin embargo, cuando era adolescente, nunca me sentó bien. No podía.
Tanto mi madre como mi padre siempre estaban evaluando los cuerpos de otras personas ante cualquiera que estuviera a una distancia audible. "Leslie se ha puesto estupenda desde el verano pasado", comentaba uno sobre una conocida del templo. "¿Cuándo envejeció tanto Julia Roberts?", preguntaban después de ver su última comedia romántica. La belleza, o la falta de ella, era lo que observaban en los demás. Para mis padres, considerar bella a una persona era el mayor de los cumplidos; considerarla poco atractiva, la mayor de las condenas.
Ella nunca había querido que me sintiera mal conmigo mismo. Sólo quería que tuviera todo el valor que ella tenía en este mundo.Así que el hecho de que mi madre valorara mi intelecto se sentía como una validación de lo que tanto temía: que en realidad no fuera guapa como ella. Que compensaba mi falta de atractivo -ya que sólo se fijaba en mi aspecto, nunca en mi cerebro- convirtiéndome en "la lista". Mi madre no era la única mujer de mi familia que no trabajaba. Mis dos abuelas y mi tía habían seguido su trayectoria de esposas trofeo. Y con toda la atención puesta en que me convirtiera en una mujer de carrera, sentí que me convertía en "otra", que no era digna de formar parte de su clase. Al final, cuando cumplí 14 años, empecé a resentirme abiertamente por sus "esfuerzos". Le gritaba cada vez que decía que estaba "siendo honesta como sólo una madre puede serlo" al sugerir que un corte diferente de vaqueros podría ser más favorecedor o que no comiera pan antes de cenar. Consideraba todos y cada uno de los comentarios como un ataque a mi cuerpo y, lo que es más grave, a mi menor belleza.
Cuando era pequeña, me encantaba ver cómo mi madre se arreglaba. Sentada en su cama mientras se preparaba para sus citas, charlaba con ella sobre la persona con la que iba a quedar esa noche mientras se untaba las mejillas con su crema hidratante con color de Laura Mercier o se delineaba los ojos con su lápiz azul marino de Bobbi Brown. Siempre le preocupaba de qué hablaría durante la cena o las copas, o tener que confesar que no trabajaba. Inseguridades que canalizaba en su aspecto: se rociaba el pelo con sprays Kerastase para eliminar el encrespamiento, se echaba perfume Creed en la clavícula cuando salía por la puerta.
Pero a medida que me hacía mayor, estas conversaciones se volvieron agotadoras. Había estado demasiadas veces con ella en ese tiovivo y me frustraba lo que yo percibía como su deseo de encontrar un marido por encima de todo. Sobre todo porque era yo quien la ayudaba en sus rupturas: le traía sus panecillos favoritos, le ayudaba a redactar los mensajes de texto finales...
La mayoría de las veces, estos momentos desembocaban en algunas de nuestras mayores peleas. Después de tanto repetir, consolar y reconfortar, me veía incapaz de morderme la lengua. Embarcándome en otra diatriba sobre lo que yo creía que mi madre debería estar haciendo con su vida, y todas las formas en que yo sentía que ella necesitaba cambiar. "Eres mucho más capaz de lo que crees, al menos deberías intentar conseguir un trabajo", empezaba diciendo. "¿Y si te sacas el título de agente inmobiliario? ¿O trabajar como decoradora de casas? Podrías empezar a dar clases otra vez", y terminaría con algo como: "Tienes que dejar de buscar a tu caballero blanco y convertirte en tu propio caballero blanco". Mientras tanto, mi madre me rogaba y suplicaba que parara, tan dolida y desinteresada por mi perorata que hacía todo menos taparse los oídos hasta que terminara.
Luego, durante la pandemia, empecé a asistir a las reuniones de Al-Anon como investigación para mi primer libro, The Elissas, que sigue la vida de tres mujeres que se conocieron en el Troubled Teen Industry y fallecieron poco después de graduarse. Sólo necesité dos reuniones para darme cuenta de que tenía mucho que ganar con el programa, aparte del trasfondo.
En esa segunda reunión, uno de los ponentes me presentó la frase "Puedes dar a las personas de tu vida mantillo y agua, pero no puedes hacer que cuiden su jardín": una expresión sencilla y bastante patética que me ofreció uno de los momentos de "bombilla" más profundos de mi vida. Había intentado dar a mi madre las herramientas que yo había utilizado para triunfar en el mundo para que cuidara su propio jardín, que era muy diferente. Porque, aunque la belleza siempre había sido lo que la había animado, mi ética de trabajo y mi empuje habían hecho lo mismo por mí. La carrera que ella me había inspirado a seguir, y el éxito que había tenido con ella, se habían convertido en mi sentimiento de propósito, que yo había querido transmutar en ella, al igual que ella había hecho durante todos esos años de dietas y citas con la esteticista.
Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había querido que me sintiera mal conmigo misma o que fuera menos guapa que ella. Sólo quería que yo tuviera todo lo que ella tenía en este mundo.
Lo cual no quiere decir que las viejas heridas que nos hemos infligido mutuamente hayan cicatrizado del todo. A veces me sorprendo a mí misma siendo condescendiente sobre cómo pasa el día o mencionando casualmente el trabajo a tiempo parcial que han hecho las madres de otras amigas mías. Igual que a veces no puede evitar sugerirme que me peine con más regularidad o que me pruebe un top distinto del que inevitablemente llevo con los pantalones. Pero también me he dado cuenta de que tengo que relajarme en otros aspectos.
Mi hermana y yo solíamos bromear siempre con que, cada vez que alguien veía una foto de mi madre por primera vez, exclamaba: "¡Qué buena está!". A lo que respondíamos: "Sí, sí, lo sé", antes de cambiar amablemente de tema. Pero el otro día, mientras recorría el carrete de mi cámara para enseñarle a un nuevo amigo fotos del cachorro de mi madre, me detuvieron ante una imagen en la que aparecía mi madre. "Está buenísima", me dijeron. "Realmente lo está", respondí.