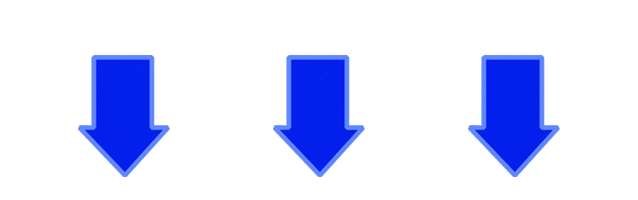La rabia perpetua de la maternidad

En 2008, Betty Draper, la sufrida esposa de Mad Men y la "madre antipática" favorita de todo el mundo, subió las escaleras tras su marido gritando: "Estoy aquí todo el día, sola con ellos. En inferioridad numérica". (La frase no me llegó entonces, pero más de una década después, atrapada en casa con un niño pequeño y un bebé mientras el COVID-19 se convertía en una nueva ola, sus palabras volvieron a mí. Esa palabra, superada, era mucho más precisa que los otros tópicos que había visto sobre la naturaleza implacable de la paternidad pandémica: que las madres se estaban ahogando, que las madres estaban abrumadas. Esas palabras nos dejaban a mí y a mis hijos en el mismo bando, un equipo desordenado de nosotros contra el mundo.
Pero la declaración de Betty de que estaba en inferioridad numérica la enfrentó a sus hijos, la semilla de la que crece gran parte de su ira, una emoción tan raramente representada en las madres en la cultura pop.
La "rabia de la madre" sigue siendo un concepto bastante novedoso en el mundo de la crianza. Para muchos, existe en las sombras: esa vergüenza secreta que sigue a la ira total cuando lo que se espera es paciencia y calma. Llevo cuatro años como madre y todavía me asusta la facilidad y la frecuencia con la que puedo caer en este sentimiento. El silencio estremecedor después de haber lanzado a la pared los zapatos que mi hijo pequeño se niega a usar. La forma en que mi voz es demasiado alta, demasiado aguda, gritando "¡Dame un minuto!" cuando ya no puedo manejar las cuatro manitas que no dejan de agarrarme, exigiendo más y más. Es decir, mi sorprendente rabia ante el hecho nada sorprendente de que mis hijos se comporten como niños. Cuando la rabia pasa y mi cuerpo vuelve a la inmovilidad, me inunda la culpa por mi reacción. Me hago la vacía promesa de que no volveré a hacerlo, sabiendo perfectamente que no cumpliré el voto.
La importancia de la mediación durante la maternidad
La importancia de dormir bien durante la maternidad
Cada vez que le hablo a otra madre de este sentimiento, a veces me encuentro con miradas vacías y a veces con un reconocimiento aliviado, parece una apuesta. Pero a medida que sale de esas sombras -especialmente durante la pandemia, que ha tenido un impacto desmesurado en las exigencias de las madres que se ven obligadas a tomar decisiones imposibles sobre todo, desde la educación de sus hijos hasta las medidas de salud pública, mientras hacen malabarismos con su propio trabajo, la escuela a distancia y, oh, sí, mantener a sus hijos a salvo de un virus que amenaza la vida- lo veo más en las pantallas, e incluso en las páginas, a mi alrededor.
En las primeras semanas de la pandemia, Little Fires Everywhere me presentó a Elena, con la cabeza inclinada hacia arriba mientras rugía de rabia, con el cuerpo tan desesperado por desahogarse que rompe platos contra el suelo mientras sus hijos la observan desde la habitación de al lado. Un año después, Nightbitch, una novela de Rachel Yoder, me presentó a una madre alimentada tanto por su rabia que su mente no puede permanecer en su cuerpo, transformándose literalmente en un perro para escapar del sentimiento. Y más recientemente, La hija perdida, de Netflix, estrenada el mes pasado, me ofreció a Leda, una madre frustrada y miserable, "monstruosa" incluso, en su ira.
Y al principio, estos títulos me entusiasmaron. La vertiginosa emoción de ver que algo que antes parecía un secreto insoportable se ofrecía como algo común.
A menudo, no hay un "punto de ruptura" narrativamente conveniente. En su lugar, hay una serie de interminables provocaciones inherentes a la rutina diaria de criar a un niño.Pero cuanto más pienso en ello, menos me reconozco. La rotura del plato de Elena se produce al final de su día a solas con cuatro (¡cuatro!) niños, uno de los cuales grita y se niega a ser amamantado, lo que la obliga a ir a la tienda con toda la prole para conseguir leche de fórmula sólo para descubrir que el agua se ha cortado inesperadamente. A la luz de esta serie de acontecimientos, ¿quién podría envidiar a Elena unos cuantos platos rotos y un grito gutural? Aunque no es tan obvio, la madre de Nightbitch también puede señalar las razones de su enfado: se ve obligada a dejar su satisfactorio trabajo para quedarse en casa con su hijo, un niño pequeño que se niega a dormir y un marido que a menudo se va y no ayuda mucho cuando está cerca. Incluso en esa escena tan citada de La hija perdida, la que se eriza de honestidad cuando Leda sisea "me estoy asfixiando" a su marido mientras su hija se lamenta de fondo, no puedo verme a mí misma. Claro que está enfadada. ¿Quién no lo estaría con un marido que te quita los auriculares, incumple su promesa de cuidar a los niños mientras tú trabajas y te obliga a asumir el papel de madre principal, un papel que nunca pediste y que, francamente, no quieres? El enfado de estas madres, a diferencia del mío, es lógico, incluso justificado.
Pero esto no refleja la realidad de la rabia de la maternidad para mí y para muchos otros. A menudo, no hay un "punto de ruptura" narrativamente conveniente. En su lugar, hay una serie de interminables provocaciones inherentes al trabajo diario de criar a un hijo. Estos ejemplos parecen tratar la rabia de las madres, entre otras cosas, con guantes de seda. Se nos pide que empaticemos, lo que, por supuesto, hacemos, pero a su vez da la sensación de que nadie es, o puede, empatizar con nosotras, las madres de la vida real que no pueden señalar a un marido desconsiderado o un contratiempo doméstico, las que simplemente están enfadadas por la implacabilidad de la maternidad moderna, un papel que exige lo mejor constantemente mientras ofrece poca ayuda para conseguirlo.
Para ser justos, en La hija perdida hay escenas que sí abordan esta idea. En esos momentos, la rabia de Leda, como la mía propia, surge de la expectativa tácita y arraigada de que todas las madres deberían ser "madres naturales", capaces de manejar cualquier caída, y de la ausencia de ayuda o incluso de comprensión cuando te das cuenta de que todo es mentira. Estos sentimientos surgen cuando ese amor por tu hijo, por más que lo abarque todo, no te otorga los poderes de crianza que suponías. En los flashbacks, somos testigos de la incapacidad de Leda para manejar a sus hijos pequeños cuando se comportan como tales, no por falta de intentos, sino porque no tiene esa capacidad inefable e innata que se nos dice que tienen todas las madres. Cuando Leda ve que su hija ha dibujado en una muñeca querida, maldice y tira la muñeca por la ventana. Ante un niño pequeño que pega, Leda intenta lo único que sabe hacer, un severo "No se pega a mamá", para encontrarse, como me ocurre a mí con demasiada frecuencia, con un niño pequeño que se ríe en su cara y sigue pegándole. Leda responde arrojándola a la cama y dando un portazo que rompe un cristal. Estas respuestas pueden parecer irracionales para algunos, a menos que, por supuesto, también hayas experimentado la aplastante impotencia que supone darse cuenta de que los "instintos maternos" que todos decían que te salvarían han fracasado por completo.
Y tal vez sea eso, la verdadera rabia de las madres que merecemos ver: los pequeños momentos cotidianos que no se acumulan en nada específico, sólo una erosión gradual del mito de la madre paciente y cariñosa. Un mito en el que la pandemia nos ha demostrado que hemos confiado durante demasiado tiempo. Un mito que perpetúa la inútil idea de que unos días de guardería, un tiempo de autocuidado o un cónyuge más comprensivo podrían salvar a las madres de su rabia.
Un mito del que la actual Leda -décadas después de ser la joven madre enfadada- habla de la falacia al final de La hija perdida en su respuesta a Nina, otra joven madre enfadada. "¿Se te va a pasar esto?" pregunta entre lágrimas Nina, incapaz de definir qué es esto, la respuesta tácita entre las dos madres: todo.
Leda se desvía al principio, negándose a responder, pero finalmente lo hace. "Eres muy joven, y no se te pasa", le dice Leda, desesperada por hacer entender a Nina que debe permitirse sentir la rabia o explotará como lo hizo Leda una vez. "Nada de esto pasa".
La imposibilidad de la maternidad no pasa. De hecho, la ambigua escena final de La hija perdida nos dice que, en la maternidad tal y como la hemos hecho, nunca pasa nada.
¿Y quién no se enfadaría por eso?