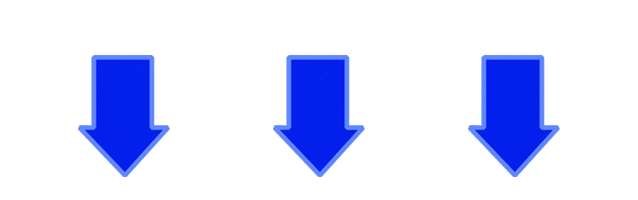El primer bebé que amé

Mi marido y yo no estábamos en la habitación cuando nació nuestra hija. Solía decir que la creamos por voluntad propia.
Él y yo nos conocimos en un mugriento bar universitario. Yo tenía 21 años, él 25 y volvía a soñar con su futuro. Tres días después, estábamos tumbados en una playa desierta bajo el sol de septiembre. "Probablemente no pueda tener hijos", me dijo de repente. Seis años antes le habían diagnosticado un cáncer que casi le mata. Contuve la respiración mientras me describía la radioterapia, la quimioterapia y el trasplante de células madre. Hizo una pausa para observar mi reacción.
"No importa", me encogí de hombros, apoyando la cabeza en su pecho. La maternidad seguía siendo una idea lejana, y darme cuenta de que casi lo había perdido antes de conocernos me resultaba insoportable. En pocas semanas, nos comprometimos.
Hitos del bebé: Todo lo que necesitas saber sobre los principales hitos en el primer año del bebé
El primer baño del bebé: Lo que los nuevos padres deben saber
Cuando cumplí 25 años, la maternidad se había convertido en una cuestión de cómo y cuándo. Mis amigas hacían planes y construían su futuro, y yo también quería planificar el nuestro. Había orinado en suficientes pruebas de embarazo como para saber que el pensamiento mágico no funcionaría, así que finalmente concertamos una cita con un especialista en fertilidad. La visita confirmó que nuestras opciones -una combinación de lavado de esperma, ICSI, tratamiento hormonal y FIV- eran limitadas. "¿Y el porcentaje de éxito? pregunté, con la pierna rebotando. Menos del 5%. Los tratamientos contra el cáncer habían matado a la mayoría de los espermatozoides viables.
"Siento lo del criobanco", dijo el médico, mirando su expediente. Mi marido apartó su mano de la mía. Antes de someterse al tratamiento contra el cáncer, sus padres le llevaron a un criobanco para preservar su esperma para el futuro, para darle las opciones que se merecía. Pero unos años después, las instalaciones sufrieron un apagón. El generador de reserva falló y todo se perdió.
Mi marido todavía se retuerce cuando habla de tener cáncer. Su rostro se vuelve pétreo, sus ojos miran a algún lugar lejano. Cada vez que hablábamos de tener una familia, y de cómo, tenía esa mirada. A mí me asustaba, así que busqué otras opciones por mi cuenta.
"¿Qué es esto?", preguntó mi marido, meses después, cuando encontró un folleto sobre la donación de esperma. El silencio flotaba en el aire. "¿En qué estás pensando?" dije finalmente. "Que seré una extraña en mi propia familia", dijo con tristeza.
Cuando soñaba despierta con nuestra familia, anhelaba las primeras cosas: la primera noche, los primeros pasos, la primera vez que oía "mamá". Anhelaba un bebé, no vínculos genéticos. Decidimos que la adopción era nuestra opción.
La adopción nacional, en Columbia Británica, donde vivíamos, era nuestra mejor oportunidad de tener un recién nacido, nos enteramos, así como una adopción abierta. Eso significaba que nuestro hijo siempre conocería su historia de origen. También significaba que los padres biológicos elegían a la familia adoptiva de su bebé, por lo que no había garantía de coincidencia.
Tras un año ahorrando y convenciéndonos de que estábamos preparados para ser padres, nos reunimos con el director de la agencia de adopción más cercana a nosotros. Recogí el desconchado de la mesa en la anodina sala de conferencias de la oficina de la agencia mientras hablábamos del proceso de adopción: Primero, habría una evaluación del estudio del hogar, un proceso de selección de los futuros padres. A lo largo de tres meses, un trabajador social realizaría una serie de entrevistas para asegurarse de nuestra idoneidad como padres. También tendríamos que completar módulos educativos sobre adopción, reconocimientos médicos y comprobaciones de antecedentes policiales. Luego, si nos aprueban, crearemos un libro de perfil con fotos de nuestra vida y una carta personal para presentarnos a los padres biológicos. Así, junto con el informe del estudio del hogar, es como los padres biológicos eligen a una pareja de entre un grupo de posibles familias aprobadas.
Nos puso delante un montón de papeles para que los firmáramos:
¿Entendimos que no había garantías?
¿Hemos entendido que un padre biológico puede cambiar de opinión en cualquier momento, cuando se le empareja antes del parto?
¿Sabíamos que, por ley en Columbia Británica, un padre biológico dispone de 30 días tras el nacimiento para rescindir el consentimiento de adopción?
Lo entendimos. Pagamos los 4.000 dólares no reembolsables de la evaluación del estudio del hogar y programamos nuestra primera reunión para la semana siguiente. El coste total de la adopción era de unos 20.000 dólares. Pedimos una línea de crédito para cubrir los gastos.
Antes de la primera reunión en casa con la trabajadora social asignada, revolvía la ropa por el dormitorio, insegura de qué ponerme. Nada en mi armario parecía decir buena madre. Me rendí y me puse unos vaqueros. Cuando sonó el timbre, metí la ropa debajo de la cama.
"Empecemos por conocerte", dijo sacando un bolígrafo de su moño desordenado. Nos reímos describiendo la noche en que nos conocimos, pero ella estaba interesada en profundizar más allá de nuestra historia de origen en un bar de mala muerte de la universidad. ¿Fumábamos? ¿Bebíamos en exceso o consumíamos drogas? ¿Cómo soportaríamos las noches en vela? ¿Cómo criaríamos a nuestro hijo? Pensábamos criar a nuestro hijo con honestidad y paciencia, pero no teníamos todas las respuestas.
Dos horas más tarde y justo antes de marcharse, me entregó una carpeta de cinco pulgadas con los módulos didácticos. Leí los títulos de los capítulos: Teoría del apego, apertura, exposición a drogas y alcohol. Después, nos desplomamos en el sofá.
"¿Cuántas reuniones más?", preguntó mi marido frotándose los ojos. "Tres", respondí.
En cada reunión nos centrábamos en algo distinto: nuestra educación, nuestras finanzas, nuestras amistades. Inspeccionó nuestra casa en busca de peligros. Hablamos del cáncer de mi marido. ¿Tendría apoyo si me quedaba viuda? Me clavé las uñas en las palmas de las manos y asentí.
Durante nuestra última reunión, repasamos una lista de lo que estábamos -y, lo que es más doloroso, lo que no estábamos- dispuestos a asumir como padres. Sentí náuseas mientras repasábamos la lista: ¿Etnias? Todas. ¿Culturas? Todas. Salud mental, salud física, plan de apertura. Cuando preguntaron por la exposición a drogas y alcohol, dudé. Mi marido dijo que no.
Quería quemar el mundo, por fallarle a una niña de 14 años. Quemarlo de nuevo, porque la niña no tenía otra opción que nosotros."Es mejor decir que estás abierta a alguna exposición", aconsejó. "Si revela haber consumido alguna sustancia antes de saber que estaba embarazada, no podrás optar". Marqué que sí. Nuestro estudio del hogar fue aprobado.
Cuatro meses después, la llamada. Examinamos el perfil de la madre biológica, su historial médico y sus cuidados prenatales, y nos pusimos de acuerdo en menos de una hora.
Unos días más tarde, conocimos a la madre biológica y a su asistente social en una cafetería a una hora en coche de donde vivíamos. Tenía catorce años. Una niña con barriga de baloncesto y pelirroja como yo. Mantenía la mirada baja, mirándonos a hurtadillas. Cuando hablábamos del futuro, le costaba responder. "El futuro me parece lejano", decía. No me contó detalles de su embarazo ni por qué había elegido la adopción. Pero yo me lo preguntaba. Cuando se hizo el silencio, dimos un sorbo a nuestras bebidas, esperando que alguien llenara el silencio.
De camino a casa, le pregunté a mi marido qué estaba pensando. "No lo sé. ¿Cómo podemos saberlo con una conversación?". Me encogí de hombros y le cogí la mano.
Esa semana compramos una silla para el coche y nos reímos mientras la instalábamos. Los pocos amigos que lo sabían nos trajeron artículos de segunda mano. Mi madre lloró ante los biberones que llenaban nuestros mostradores. La alegría se sentía cerca. Diez días después, nació el bebé.
"¡Ya está aquí!", anunció por teléfono la trabajadora social de la madre biológica.
"¿Ella?" Me reí.
"Revisa tu correo electrónico", dijo. "Te llamaré cuando puedas conocerla". Cuando colgamos, mi pantalla se llenó de una foto pixelada: un pequeño recién nacido con un gorro de punto. "Tenemos una hija", le susurré a mi marido, apoyando la cabeza en su pecho. Le oí tragar saliva mientras me abrazaba.
Dos horas después, sonó el teléfono mientras guardaba los biberones en la bolsa de los pañales. "El médico necesita hablar de algo", me dijo la trabajadora social de la madre biológica, con tono preocupado.
"¿Por qué?" pregunté, quedándome quieto.
"Existe la posibilidad de que el bebé padezca el síndrome alcohólico fetal", se apresura a decir. (Hoy en día, esta enfermedad se conoce como trastorno del espectro alcohólico fetal o TEAF). Lo siento, tengo que irme". Me tengo que ir". Me quedé mirando el teléfono preguntándome qué hacer a continuación.
Llamamos a la agencia. "¿Qué está pasando?" Pregunté. "Aún no tenemos respuestas. Que no cunda el pánico", dijo el director de la agencia. Cuando colgamos, una amiga entró por la puerta con flores. Su hija de tres meses arrullaba en su cadera. Un sollozo estalló en mi esternón. "Respira", me dijo.
Pasaron más horas. Al final, nuestro amigo se fue, también llorando. Mis padres trajeron comida que nadie comió. Busqué en Google. Mi marido se paseaba y leía la sección de la carpeta sobre la exposición al alcohol.
Por fin llamó el médico. Fue amable pero directo. "El bebé tiene malformaciones faciales compatibles con el síndrome alcohólico fetal", dijo. Mi marido señaló las preguntas que había escrito: ¿Cuál es la gravedad? ¿Qué cuidados necesita? ¿Qué recursos necesitará?
Nos dijo que el TEAF se presenta de forma diferente en cada persona. Puede haber problemas de comportamiento. Problemas del sistema nervioso central. Muchos necesitan apoyo en la edad adulta. Muchos tienen una vida más corta. Ninguna prueba podía diagnosticar la gravedad de su enfermedad a su edad, lo que significaba que no podíamos saber qué apoyo y recursos eran necesarios.
El aire desapareció de la habitación.
La agencia llamó poco después. ¿Queríamos seguir adelante? Era nuestra primera decisión como padres. Una imposible, y teníamos 24 horas. "¿Adónde irá si no la traemos a casa?". Dije, con la voz temblorosa. "Hay familias cariñosas esperando para acogerla", me dijo amablemente el director de la agencia. ¿Qué clase de madre soy yo para rechazarla? pensé.
Esa noche, mi marido sollozó cuando llamó a su madre. Ella y mi suegro habían dado clase a alumnos con TEAF a lo largo de sus carreras docentes. "Hay más gente de la que crees que vive con un TEAF", nos dijo. "Muchos prosperan con el apoyo adecuado". Mi marido se volvió hacia mí, susurrando: "No sé si puedo soportar más médicos en mi vida ahora mismo".
Nos sentamos en el salón y estudiamos detenidamente la poca información que pudimos encontrar sobre los cuidados y recursos para los TEAF. Dábamos vueltas y más vueltas: ¿Podríamos ocuparnos económica y emocionalmente de ella? ¿Cumplir los sueños que teníamos para nuestra familia? A mi marido se le notaba la preocupación en la cara. Temía que el amor, la paciencia y la defensa que nos exigían se tragaran la vida con la que soñábamos. "No quiero dejar escapar más sueños", dijo finalmente, exhalando pesadamente. Soñaba con enseñar a su hijo a hacer snowboard, a montar en moto de cross, a conducir. Ahora esos sueños parecían más complicados.
No podía responderle. ¿Y si ésta era nuestra única oportunidad de formar una familia? Quería golpearle el pecho con los puños. Gritarle por tener cáncer. Destruir el criobanco por destripar su esperma. Quemar el mundo, por fallarle a una niña de 14 años. Incendiarlo de nuevo, porque el bebé no tenía elección, pero nosotros sí. No tenía hacia dónde dirigir mi rabia, así que me hice un ovillo y lloré.
Lloré porque la quería y deseaba traerla a casa.
No dormimos. A las 3 de la mañana me quité el edredón y preparé café. Mi marido encendió la televisión. Un bebé sonriente llenaba la pantalla. Le dio al interruptor y la habitación se quedó a oscuras. Por la mañana llamamos al médico. Mi voz era áspera y cruda; la suya, suave y cálida. Le conté nuestra historia. Cómo escribí cartas de amor a nuestro bebé y las metí bajo las velas que encendí, como un faro hacia el cosmos.
Aunque en el fondo sabía que tomaría la misma decisión una y otra vez para encontrar a nuestra hija, me costaba considerarla correcta."¿Es nuestra?" Susurré al teléfono.
Se quedó callado durante un minuto. "No tienes por qué recorrer este camino si crees que no puedes", respondió.
No había una respuesta correcta.
"Puedes culparme, ¿vale?", dijo mi marido después de colgar. "Pero creo que sabes que no somos sus padres". La vergüenza me cubrió como una manta. "Lo sé", susurré.
Después, caminaba con los ojos hundidos, temiendo haber fracasado ya en la maternidad. Nuestros amigos volvieron y recogieron sus cosas de bebé. Desterré la sillita del coche al armario. Durante semanas, cada mañana me despertaba y recordaba. Siete semanas después, nació otra niña. Su madre biológica nos eligió a nosotros.
Examinamos detenidamente la documentación del parto, el historial médico y los cuidados prenatales, y luego hicimos más preguntas a la agencia. No había indicios de exposición. "Entonces", dijo mi marido. "¿Lo intentamos de nuevo?" Asentí con la cabeza.
Unas horas más tarde, caminamos por el hospital. Luché por no imaginarme cómo habría sido este momento con el otro bebé. Cuando entramos en la habitación, nuestra hija dormía en un moisés transparente. "Ya estás aquí", dijo su madre biológica.
Cuando levanté a mi hija contra mi pecho, dejó escapar un pequeño suspiro. "Nos hemos encontrado", dije en voz baja. Mi marido lloró.
No hay lenguaje para suavizar el momento en que la madre biológica de tu hija la deja contigo. Su dolor era abrumador. Susurré "gracias" una y otra vez porque no sabía qué más decir. Tracé el contorno del rostro de nuestra hija hasta que lo memoricé en mis huesos. "Se parece a ti", le dije a su madre biológica.
En aquellas primeras semanas de maternidad, mientras sostenía a mi hija piel con piel, seguía pensando en el otro bebé. Me preguntaba si su familia la acunaría en una mecedora o si guardaría sus etiquetas del hospital en una caja de recuerdos, como yo había guardado las de nuestra hija. Aunque en el fondo sabía que tomaría la misma decisión una y otra vez para encontrar a nuestra hija, me costaba considerarla correcta. Me ha llevado todo este tiempo, casi trece años después, entender esa decisión como lo que fue: fuimos honestos con nosotros mismos.
Las decisiones que he tomado en la maternidad, tanto las grandes como las pequeñas, no tienen una respuesta que pueda encontrar en esa carpeta abarrotada que tiré hace años. Desde cuánto tiempo de pantalla debe tener y si debemos ceder y dejarle tener Instagram, hasta cómo debe ser su relación con su madre biológica y cuál es la mejor manera de apoyarla. Rara vez vienen con certeza. Y casi siempre estoy en conflicto entre querer mantener su mundo inocente y querer ser honesta.
El otro día por fin le conté la historia del primer bebé. "¿Así que podríais haber sido los padres de otra persona?", me preguntó con ojos grandes y curiosos. "¿Es malo que me alegre de que dijerais que no?". La verdad es que, por supuesto, fue la decisión correcta para nosotros. Para nuestra familia. La otra verdad es que no sabemos si fue la decisión correcta para el primer bebé. Esa es la parte que me atormenta. La parte que me hace pensar en ella cada año que llega su cumpleaños.
"No está mal", le digo, subiendo su desgarbado cuerpo preadolescente a mi regazo. "No pasa nada por alegrarse de que hayamos acabado donde estamos y también por sentirse un poco triste por lo que ha pasado. Yo también me siento así".