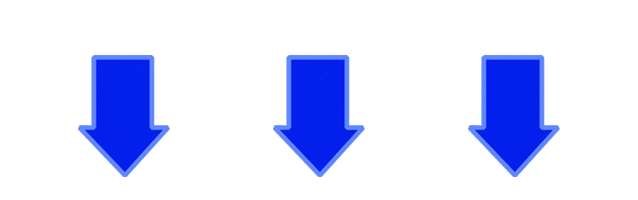Criar a mis hijos a través de un trastorno de ansiedad

Obtuve mi licencia de aprendiz G1 por tercera vez cuando tenía 48 años y pensé que tenía cinco años para superar mi miedo a la carretera. Pero de alguna manera nunca me pareció el momento adecuado para ponerme al volante... no importaba hacer una prueba. Los años pasaron. Cuando recibí el aviso de que mi G1 de cinco años había expirado, me sentí como siempre lo hago cuando huyo de las cosas que me asustan: alivio a corto plazo, tristeza y vergüenza en general.
He estado ansioso toda mi vida. Tenía miedo de empezar el jardín de infancia porque no sabía leer y escribir. Cuando mis padres salían por la noche me quedaba despierta, enferma de preocupación, hasta que volvían. Presentarme delante de la clase me ponía físicamente enferma. Nadie hablaba de ansiedad en ese entonces, en cambio, me consideraban "sensible". Cuando finalmente me diagnosticaron el Trastorno de Ansiedad Generalizada a los 30 años, rápidamente rechacé la etiqueta. Tener un diagnóstico clínico me hizo sentir fuera de control, lo que sólo me hizo sentir más ansiosa.
En su lugar, evité mis desencadenantes, una lista creciente que incluía ascensores, subterráneos y agua que estaba por encima de mi cabeza. Después de un ataque nocturno de pánico que terminó con una llamada al 911, me recetaron Ativan, un medicamento contra la ansiedad, y comencé a llevarlo a todas partes para tranquilizarme. Mientras tanto, inventaba excusas para no poder nadar hasta la balsa con mi sobrina de seis años: ¿Cómo podría explicar mi miedo a tener un ataque de pánico a mitad de camino y ahogarme, especialmente cuando la balsa estaba a sólo 20 metros del muelle?
Enviar a mis hijos a la escuela sin un mandato de mascarilla me está dando ansiedad
Mi ansiedad significa que no habrá fiestas de cumpleaños para mis hijos
Pero cuando tuve mis propios hijos, las cosas se pusieron difíciles. Quería que se sintieran seguros conmigo en todo momento y sabía que me buscaban para que les diera pistas. Estaba decidido a que mis miedos irracionales no se convirtieran en sus miedos irracionales.
Así que lo fingí.
Cuando insistían en que mirara por la ventanilla del avión durante el despegue, yo obedecía, aunque el paisaje giratorio me hacía querer activar el paracaídas de emergencia. Cuando me arrastraban al tobogán de tubos cubierto del parque y me atrapaban a mitad de camino, me concentraba en la pequeña luz visible del fondo. Me obligué a nadar hasta la balsa. A veces ponía un Ativan en una bolsa de plástico y lo metía en mi traje de baño por si tenía un ataque de pánico en el camino.
Ser padre a través de la ansiedad fue profundamente difícil. Quería dejarme llevar por su entusiasmo, pero era agotador, especialmente cuando constantemente señalaban lo que me asustaba: "¡Mamá, mira, el avión está muy alto! ¡Mamá! Mira lo oscuro que es el túnel del metro! Mira mami, mira lo lejos que está la cabaña de la balsa!" Yo sonreía alegremente hasta que los golpes de mi corazón ahogaron sus voces.
Pero a medida que crecían, su propia ansiedad empezó a surgir en pequeñas formas y se hizo más difícil separar donde terminaba la mía y empezaba la suya: "¿Y si nos quedamos atascados?", preguntaba a veces mi hijo de cinco años mientras subíamos en el ascensor. Yo forzaba una risa: "¡Claro que no nos quedaremos atascados, tonto! ¡Estos ascensores suben y bajan un millón de veces al día!" "Un millón de veces al día", pensaba para mí mismo, el pánico subiendo. "Piensa en todo el desgaste...
Según el psicoterapeuta de Toronto, el Dr. Bradley Murray, el riesgo de heredar la ansiedad es de 4 a 6 veces mayor para los familiares de primer grado de las personas con el trastorno, y tanto los factores ambientales como la genética juegan un papel importante. Continué observando las señales de que mis hijos podrían estar dirigiéndose a un trastorno total y practicando mi estilo de crianza de "fingir hasta que lo logren". Pero cada vez más, mi ansiedad se impuso.
Como la vez que intenté enseñarles a andar en bicicleta por la carretera cuando tenían seis y nueve años, viendo sólo el peligro en cada curva. "¡Cuidado con la puerta!" Gritaba, prácticamente hiperventilando, "¡Estás tejiendo! ¡Más despacio! ¡Acelera! ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?" Se hartaron tanto que al final volvieron a la acera disgustados mientras yo seguía en la carretera tímidamente (secretamente aliviado).
O cuando subimos al piso 44 del hotel Marriott en Nueva York en un ascensor lleno de gente, hecho completamente de vidrio. No estaba bien. Apreté los ojos y medité mucho mientras mis hijos de 12 y 15 años me rogaban que mirara el mar de hormigas que se encogía rápidamente en el atrio. No pude cumplir. Cuando llegamos a nuestra habitación me negué a mirar por la ventana del piso al techo que daba a Times Square. "No lo entiendes, estamos tan lejos", insistieron. No había forma de evitarlo: estábamos en el maldito piso 44 y estaban decididos a compartirlo conmigo. Estaba inundado de ansiedad y tenía que ser el dueño.
"Esta es la cosa", dije, intentando enfrentarlos mientras me cubría el ojo izquierdo para bloquear la pared de las ventanas, "En realidad no estoy loco por las alturas..." "-Mira," dijeron con impaciencia. "No, en serio", continué, agitándome, "Me hace sentir bien, con pánico y claustrofóbico, y..." Mi hija menor no lo tenía, "Oh Dios mío mami, sólo tienes que enfrentarte a tus miedos", dijo, tratando de guiarme. Me di cuenta de que no tenían ni idea de lo difícil que era esto para mí. Me liberé de ella, pelear o escapar ahora en pleno efecto, "¡NO!" Dije, como un niño pequeño... "¡No quiero! Odio las alturas!" Exponer mis debilidades a mis hijos se sentía tanto surrealista como liberador. Finalmente retrocedieron, un poco desconcertados.
Saber que estaba libre por la noche reguló mi ritmo cardíaco lo suficiente como para prometerme que miraría por la mañana. Naturalmente, me obligaron a hacerlo. Caminé lentamente hacia la ventana sintiendo mi habitual combinación de mareos y una inexplicable necesidad de saltar, y eché un rápido y aterrador vistazo. Mi cabeza nadó. "Estamos muy alto", coincidí, antes de retirarme al centro de la habitación para tumbarme en el suelo.
Después de eso, la salida de mí mismo se hizo más fácil: Sí, el piragüismo en aguas ligeramente agitadas me hizo entrar en pánico... y no, no iría con ellos al "WindSeeker" en el País de las Maravillas de Canadá nunca más. Lo siento. Confesar mi lucha contra el pánico me permitió mostrarles a mis hijos que aunque la ansiedad debe ser controlada, no hay nada de qué avergonzarse.
Pero, también les ha hecho más cómodos señalando con el dedo. "¡Bueno! Me diste tu ansiedad! - ¡Gracias!" dijo mi derrotado joven de 18 años no hace mucho. Mi primera reacción fue de culpa: ¡Esto fue horrible! ¡Esto era lo que estaba tratando de evitar toda su vida! Pero entonces me di cuenta de que no tenía nada de que sentirme culpable.
Después de todo, yo no pedí estar más ansioso que ella.
"Los padres obviamente quieren que sus hijos sean felices", dice Murray, "pero es importante eventualmente permitir que los niños ansiosos descubran sus propias soluciones a su ansiedad, y confiar en que sus hijos averigüen cómo se desarrollarán sus propias vidas".
Así que se lo devolví. "Sí, te di mi ansiedad", le dije, "y siento que tengas que lidiar con ella". La ansiedad ha sido tan debilitante para mí. Pero siempre estoy trabajando en ello. Y eso es lo que tú también tienes que hacer". Ella sólo parpadeó. Mi honestidad la desarmó. No había nadie a quien culpar. Le di mi ansiedad como le di mi sentido del humor y mi fino cabello.
Todavía estoy ansioso, cada vez que se abre la puerta de un ascensor y salgo siento como un pequeño milagro, pero hace años que no tengo un ataque de pánico total o que no llevo Ativan en el zapato cuando salgo a correr. Entonces, ¿tenía razón al proteger a mis hijos de mi yo ansioso cuando eran pequeños? Resulta que al enfrentar mis miedos, sin querer estaba trabajando en mi ansiedad todo el tiempo. "En tu deseo de que tus hijos no te vieran ansioso, básicamente estabas haciendo terapia de exposición en ti mismo", dice Murray, "Este tipo de exposición a lo largo de tu vida, incluso si no lo hacías conscientemente, podría haber ayudado a que tu ansiedad mejorara". Al hacerlo, dice, me aseguraba de que mis hijos no desarrollaran sus propios patrones de evasión, o que lo intentaran, de todos modos.
El verano pasado, mi hija de 18 años me dijo que su padre quería enseñarle a conducir. "No me imagino conduciendo", dijo. Mi corazón se hundió. Aunque si soy honesto, tampoco puedo... cuando la imagino conduciendo, la imagino chocando. Pero quiero que ella conduzca. Quiero que navegue por la autopista, con las ventanas abiertas y la música a tope. Quiero que sea capaz de llegar a un maldito Ikea si tiene un repentino anhelo de una silla giratoria. Así que la miré a los ojos y le dije que deseaba más que nada haber aprendido a conducir. Le dije que me acerqué mucho, pero dejé que el miedo ganara. Le dije que sólo requiere práctica y confianza. Le dije que aunque tenemos el mismo sentido del humor y el mismo pelo fino, ella no es yo.
Así es como llegué a estar sentado junto a ella en un reciente viaje de campamento mientras nos llevaba lentamente de nuestro sitio a la carretera principal. Estaba ansioso, lo admito. Pero resulta que nunca es demasiado tarde para practicar un poco de terapia de exposición.